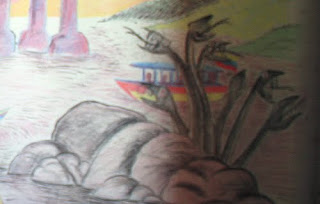El Cerro Ávila o Guarayra Repano (nombre original de los indígenas) es un ícono inconfundible de la Ciudad de Caracas. En lo particular, mis recuerdos de infancia están cargados de imágenes donde la verde silueta de este hermoso cerro es protagonista constante. Una de esas remembranzas recurrentes son de mi escuela, donde la vista de casi todos los salones era esta soberbia montaña. Los niños comentábamos entre nosotros, historias provenientes de nuestros padres, hermanos mayores y hasta de nuestra imaginación, cargadas de leyendas y mitos, siendo el Ávila su protagonista principal. Algunas de esas historias hablaban de la presencia de una supuesta “Bruja”, la cual se robaba los niños en la ciudad y los internaba dentro del espeso verdor para mas nunca volver a saber de ellos .
También se aseguraba que El Ávila era realmente un volcán dormido, algo así como nuestro propio Monte Fuji. Pero algunas de estas historias tienen un alto nivel de veracidad, recordé algunas de ellas, mientras recorría con mi cámara en El Ávila, desde el preciso momento de subir por el teleférico, hasta llegar al Picacho de Galipán.
Algunas que llegaron a mi mente fueron el “Quijote Caraqueño” y también el misterioso “Frankenstein del Ávila”.
“El Quijote Caraqueño”
Corría el año de 1595 cuando el corsario inglés Amyas Preston, invadía la ciudad de Caracas. Este personaje visitaba por segunda vez las costas de Venezuela, anteriormente había sido víctima de un naufragio que lo llevó a las costas de La Guaira y a su posterior captura por Los Españoles, quienes lo apresaron y lo obligaron a cargar unos pesados grilletes.
Gracias a su jovialidad pudo ganarse la simpatía de sus carceleros y le asignaron el cargo de mensajero. Su excelente actitud ante el trabajo forzado y su peculiar forma de llevar tan incómodo yugo, lo hicieron famoso en la zona, adjudicándole el remoquete de “el hombre de las bolas al hombro” . Dicen algunos estudiosos de la etimología que gracias a Preston hoy en día en Venezuela decimos que alguien “le echa bolas” cuando trabaja con esmero y tesón y también decimos “se echó las bolas al hombro” cuando alguien trabaja sin mucho estrés. Sin embargo al volver a estas costas lo haría con otra actitud, con sed de venganza, es así, como incursiona a través de un antiguo camino indígena, gracias a un informante. Ruta esta, distinta al hoy conocido “Camino de Los Españoles” y que le permitió el factor sorpresa y sortear los fortines instalados en dicha vereda, sin embargo un anciano y veterano soldado del Ejercito Español de nombre Alonso Andrea de Ledesma al enterarse de la fechoría que planeaba Preston, no titubeó al decidir encararlo con su yelmo y coraza. Luego de herir a varios de los transgresores, cayó mortalmente herido por los sables corsarios .
Se dice que Preston al presenciar tal acto de valentía, le pidió a sus hombres que le hicieran un entierro digno de su coraje con honores militares incluidos. Esta historia se popularizó en España, aderezada con mucha fábula y épica, razón por la cual muchos aseguran que sirvió de inspiración a Miguel de Cervantes para su inmortal obra Don Quijote de La Mancha.
“El Frankenstein del Ávila”
En el año de 1840 emigra a Venezuela un médico alemán llamado Gottfried Knoche, luego de revalidar su título de médico 5 años después, funda un hospital en La Guaira, donde atiende de manera ejemplar, incluso muchas veces sin cobrar a los enfermos, siendo de especial importancia su aporte en los tiempos de la terrible epidemia del cólera, la cual afectó a gran parte de la población del Litoral Central y de Caracas, haciéndose merecedor de una condecoración por parte del Presidente Guzmán Blanco en el año 1883.
El Doctor Knoche era un gran amante de la naturaleza, razón por la cual decide comprar una hacienda cerca de la población de Galipán en el Cerro Ávila, la cual llamó “Buena Vista”. Allí se mudó junto a su esposa y sus asistentes, posteriormente vivirían también sus hijos y su yerno.
En dicha hacienda, el Dr. Knoche experimentaría una fórmula de embalsamamiento de cadáveres , la cual permitía momificarlos sin necesidad de extraer sus órganos vitales. Para tal fin trasladaría cadáveres no reclamados de la Guerra Federal, en el lomo de una mula, hasta su hacienda, siendo el más reconocido el soldado José Pérez, a quien embalsamó y convirtió en perenne custodio de sus predios.
El prestigio del Dr. Knoche y lo novedoso de su sistema de momificación, con el cual, de cierta forma vencía a la muerte y al olvido, le generó cierta notoriedad en la época, permitiéndole embalsamar a un ex Presidente de La República (Lináres Alcántara) y a un reconocido periodista y político de la época: Tomás Lander, a quien momificó y a petición de sus deudos, sentó en la silla del escritorio de su estudio, donde permaneció intacto, en posición de trabajo por casi 40 años.
Progresivamente fueron muriendo los miembros de la familia Knoche, razón por la cual construiría un mausoleo y prepararía personalmente los cuerpos de su hija Anna, su yerno Heinrich y su hermano Wilhelm, dejando lista la formula para su propio embalsamamiento, confiándoselo a su fiel asistente Amalie Weimann, la cual llevaría a cabo sus deseos luego de la muerte del Dr. Knoche a los 88 años de edad en 1901. Amalie vivió por 25 años más en completa soledad, hasta que en 1926 muere y según sus deseos expresados al Cónsul Alemán, sus restos fueron sepultados en el mausoleo y las llaves arrojadas al mar, llevándose para siempre al sepulcro, la fórmula secreta del embalsamamiento.
Al no haber herederos, la hacienda fue saqueada por buscadores de tesoros y las momias esparcidas por todo el lugar, y con los años, la vegetación y los inescrupulosos visitantes, terminaron, casi en su totalidad, con los pocos restos del lugar, donde una vez habitó un brillante científico , cuyos experimentos le ganaron en la imaginación popular, la comparación con el personaje de la novela escrita por Mary W. Shelley: “Frankenstein o el Moderno Prometeo” , inmortalizado posteriormente en los años 30 gracias a la industria del cine y a la escalofriante actuación de Boris Karloff.
Translate
18 nov 2012
24 nov 2011
“Entre Indios Decapitados, Amazonas y Serpientes de Siete Cabezas”
Al visitar Ciudad Bolívar, es inevitable respirar historia, esta población, anteriormente llamada Angostura, (por su ubicación en el estrecho mas delgado del Río Orinoco) está repleta de historias y mitos.
Muchas personas en el mundo al escuchar la palabra “Angostura” inmediatamente piensan en el famoso tónico, elaborado hoy en día en Trinidad y Tobago, sin saber que su nombre proviene realmente de esta ciudad venezolana.
Su inventor fue un prestigioso médico Alemán, llamado Johann Siegert, el cual, además de prestar un gran servicio como médico del Ejército Libertador, realizó también una importante labor a favor de la salud de los guayaneses del siglo XIX, los cuales vivían azotados de manera inclemente por el Cólera. Para tal fin elaboró algunos medicamentos para el alivio estomacal, con hiervas y raíces propias de la zona, naciendo de esta manera, la fórmula del Amargo Angostura. Posteriormente luego de la muerte del Dr. Siegert, su hijo se mudaría a la vecina isla de Trinidad, donde continuaría el legado de su padre y comercializaría el producto a la Gran Bretaña y de esta manera, a todo el mundo, beneficiándose de la penetración comercial del Imperio Británico de esa época. El Amargo Angostura sigue siendo, hasta nuestros días, en unas de las marcas más famosas y reconocidas de todo el planeta.
Otra famosa historia que uno encuentra, en el mismísimo aeropuerto, al toparse con un antiguo avión metálico, es la del aventurero norteamericano, Jimmy Angel y como él, a través de un aterrizaje forzoso con ese aeroplano sobre un nublado tepui, pudo descubrir, en el año 1937, la caída de agua mas alta del planeta, El Salto Ángel (en honor a su apellido). Este acontecimiento se convertiría en una novedad para los ojos del resto del mundo, pero para los miembros de la Etnia Pemón, dicha montaña y su majestuosa caída de agua, son paisajes habituales desde hace milenios. El Auyantepui y el Kerepakupai Vená, como se les conoce a la montaña y a su catarata en lengua Pemón, han inspirado novelas e incluso películas en Hollywood, como las ganadoras del Oscar “Mas Allá de los Sueños” (What dreams may come) y “Up”, entre otras.
A medida que uno avanza dentro de Ciudad Bolívar y sus costas ribereñas, uno se da cuenta, que las mismas, fueron testigos de excepción de muchos acontecimientos históricos; entre ellos, la frenética búsqueda de “El Dorado” , sobretodo entre los siglos XVI y XVII, por parte de los conquistadores españoles. El Orinoco se tiñó de rojo muchas veces durante esa época, por los ataques que se inferían mutuamente, tanto indígenas como colonos. La creatividad y la valentía de los lugareños, quedo ampliamente demostrada, al hacer frente a los invasores europeos, sin importarles, su clara superioridad tecnológica y bélica. Un ejemplo de lo antes expuesto, es la historia que habla sobre miembros de una etnia, ubicada cerca al Río Orinoco, los cuales pintaban sus caras de negro y dibujaban un rostro en sus barrigas, para luego, sigilosamente, aparecer de noche en los campamentos de los Españoles, realizando una emboscada.
Dicha acción provocaba un pánico incontrolable en los Conquistadores, desencadenando así, huidas despavoridas por la selva, acompañadas de gritos histéricos. Mientras se desarrollaba todo ese frenesí de angustia y pánico, en unas trincheras cercanas, aguardaban otro grupo de guerreros tribales, con sus lanzas hambrientas de sangre. Los Españoles no tardaban mucho tiempo en caer en la celada con ingenuidad, casi infantil, Al darse cuenta de la treta, la mayoría ya tenía una lanza introducida en sus abdómenes.
Hoy muchos piensan que el relato de los “Indios sin Cabezas” es un mito o una leyenda, pero también, hay los que afirman que esa historia es verídica, aunque sea difícil conseguir alguna bibliografía que lo sustente. Quizás porque no sobrevivió nadie quien pudiera registrar estos hechos de forma escrita.
Antes de entrar en el casco histórico de la ciudad, mi cámara se deleitó en un boulevard llamado El Paseo del Orinoco, contemplando y captando imágenes del Puente Angostura (el mas largo de su tipo en America Latina) y por supuesto, la pequeña isla conocida hoy como “La Piedra del Medio”, bautizada en otrora como “Orinocómetro” por el científico y aventurero alemán Alejandro Humboldt, en su visita a estas riberas en el año 1800. La razón de este nombre radica en la curiosa forma en que los pobladores de la antigua Angostura, medían la profundidad de las aguas del río y sus repentinas crecidas, gracias a los niveles de hundimiento de esta piedra, enclavada entre las ribereñas costas, de los hoy Estado Anzoátegui y Bolívar respectivamente. Humboldt estuvo en estas tierras como parte de su travesía por el Río Orinoco y la Selva Guayanesa, dejando registrado en sus apuntes, junto a su compañero Bonpland, las maravillas naturales de esta región.
Esta pequeña isla, además de ser testigo diariamente, del tránsito de embarcaciones, llevando personas desde la población de Soledad hasta el otro lado del río ( Ciudad Bolívar), también es principal protagonista de una leyenda muy presente actualmente, en los temores de los pescadores durante sus faenas diarias, extrayendo el sabroso Lau Lau y La Sapoara (peces de exquisito sabor, muy demandados en la zona). Aunque hoy en día, muchos saben que es una leyenda, todavía hay personas que sienten un frío en el pecho, al recordar las historias de los abuelos, acerca de “La Serpiente de Siete Cabezas”, la cual habitaba en la Piedra del Medio y se tragaba las embarcaciones que osaban pasar muy cerca de sus oscuras cavernas.
Esta leyenda fue desmentida científicamente, hace muy poco tiempo, en 1988, después de un amplio estudio oceanográfico por sus galerías, no sin antes propinarle un tremendo susto a uno de los buzos que realizaba dicho estudio. El investigador, sugestionado por los relatos de los lugareños, durante una de sus inmersiones en las turbias y oscuras aguas, aseguró haber visto a La Serpiente de Siete Cabezas, muy de cerca, pidiendo aterrorizado su evacuación inmediata del río.
Ya en el casco histórico, específicamente en la Plaza Bolívar, uno se siente abrumado, ante tanta historia en sus cuatro puntos cardinales. Si miras al oeste, encuentras la casa que fue sede del famoso Congreso de Angostura, donde nació la Gran Colombia.
Si volteas hacia el norte, encuentras la casa donde fue apresado Manuel Piar (General Patriota que lideró la liberación de Guayana del yugo colonial).
Si por el contrario, miras hacia el este, ves La Catedral en cuyos muros fue fusilado el mencionado General Piar, acusado por sedición y sublevación en contra del Libertador.
Pero al mirar al sur, encuentras 5 musas, representando cada una de ellas, las naciones liberadas por Bolívar, siendo la principal protagonista, tanto en belleza como en tamaño, la estatua que representa a Venezuela.
No solo las características antes descritas captaron mi atención, sino que desde la primera vez que visité Ciudad Bolívar y capté con mi cámara esta estatua en particular, recordé una moneda que poseo en mi vieja colección numismática, heredada de mi padre, la cual había sido acuñada casi en la misma época en que se esculpió estas figuras (finales del Siglo XIX) y donde aparecía el perfil de una mujer muy parecida a esta dama, hermosa mezcla de guerrera amazona con delicadeza de noble Patricia Griega (Estas monedas eran anteriores al Bolívar y se llamaban Reales y Centavos, algunas de estas monedas las llamaban popularmente Medios, Monagueros y Morocotas).
La actitud serena, bravía y de impactante belleza de esta obra, me conmovió y atrapó mi atención, dejándome claro, que ya para esa época, Venezuela era asociada con la figura de una hermosa mujer, y no sólo en la actualidad, donde gracias a los concursos de belleza, la mujer venezolana ha ganado tanta notoriedad mundial.
Indagando un poco en la historia, descubrí que esta asociación de imágenes, entre una nación, la libertad y las mujeres, había sido importada por Francisco de Miranda, tanto de la Revolución Francesa, como de La Guerra de Independencia de Estados Unidos de América, (ambas contaron con la participación del Generalísimo ). En el caso de EUA, a esa Dama de la Libertad le darían el nombre de "Columbia". Palabra ésta, que al ser tropicalizada, le daría identidad a la nueva nación fundada por Bolívar. El propio Libertador, pidió en su momento, ser retratado con esta codiciada dama, pero con la inclusión de características típicas de las mujeres indígenas de nuestra América, como lo son las plumas y el carcaj.
Hoy en día basta caminar por cualquier calle de nuestras ciudades o pueblos, para disfrutar de la exótica mezcla de razas que dieron como resultado unos seres de excepcional belleza y de recio carácter.
Son numerosas las historias de Mujeres Venezolanas que han resaltado tanto por su belleza, como por su valentía No en vano, Venezuela se ha ganado el calificativo de "El País de Las Mujeres".
Cuadro
“La Pesca de La Sapoara” de Anibal Rafael Palma, Ciudad Bolivar, Venezuela
Su inventor fue un prestigioso médico Alemán, llamado Johann Siegert, el cual, además de prestar un gran servicio como médico del Ejército Libertador, realizó también una importante labor a favor de la salud de los guayaneses del siglo XIX, los cuales vivían azotados de manera inclemente por el Cólera. Para tal fin elaboró algunos medicamentos para el alivio estomacal, con hiervas y raíces propias de la zona, naciendo de esta manera, la fórmula del Amargo Angostura. Posteriormente luego de la muerte del Dr. Siegert, su hijo se mudaría a la vecina isla de Trinidad, donde continuaría el legado de su padre y comercializaría el producto a la Gran Bretaña y de esta manera, a todo el mundo, beneficiándose de la penetración comercial del Imperio Británico de esa época. El Amargo Angostura sigue siendo, hasta nuestros días, en unas de las marcas más famosas y reconocidas de todo el planeta.
Otra famosa historia que uno encuentra, en el mismísimo aeropuerto, al toparse con un antiguo avión metálico, es la del aventurero norteamericano, Jimmy Angel y como él, a través de un aterrizaje forzoso con ese aeroplano sobre un nublado tepui, pudo descubrir, en el año 1937, la caída de agua mas alta del planeta, El Salto Ángel (en honor a su apellido). Este acontecimiento se convertiría en una novedad para los ojos del resto del mundo, pero para los miembros de la Etnia Pemón, dicha montaña y su majestuosa caída de agua, son paisajes habituales desde hace milenios. El Auyantepui y el Kerepakupai Vená, como se les conoce a la montaña y a su catarata en lengua Pemón, han inspirado novelas e incluso películas en Hollywood, como las ganadoras del Oscar “Mas Allá de los Sueños” (What dreams may come) y “Up”, entre otras.
A medida que uno avanza dentro de Ciudad Bolívar y sus costas ribereñas, uno se da cuenta, que las mismas, fueron testigos de excepción de muchos acontecimientos históricos; entre ellos, la frenética búsqueda de “El Dorado” , sobretodo entre los siglos XVI y XVII, por parte de los conquistadores españoles. El Orinoco se tiñó de rojo muchas veces durante esa época, por los ataques que se inferían mutuamente, tanto indígenas como colonos. La creatividad y la valentía de los lugareños, quedo ampliamente demostrada, al hacer frente a los invasores europeos, sin importarles, su clara superioridad tecnológica y bélica. Un ejemplo de lo antes expuesto, es la historia que habla sobre miembros de una etnia, ubicada cerca al Río Orinoco, los cuales pintaban sus caras de negro y dibujaban un rostro en sus barrigas, para luego, sigilosamente, aparecer de noche en los campamentos de los Españoles, realizando una emboscada.
Dicha acción provocaba un pánico incontrolable en los Conquistadores, desencadenando así, huidas despavoridas por la selva, acompañadas de gritos histéricos. Mientras se desarrollaba todo ese frenesí de angustia y pánico, en unas trincheras cercanas, aguardaban otro grupo de guerreros tribales, con sus lanzas hambrientas de sangre. Los Españoles no tardaban mucho tiempo en caer en la celada con ingenuidad, casi infantil, Al darse cuenta de la treta, la mayoría ya tenía una lanza introducida en sus abdómenes.
Hoy muchos piensan que el relato de los “Indios sin Cabezas” es un mito o una leyenda, pero también, hay los que afirman que esa historia es verídica, aunque sea difícil conseguir alguna bibliografía que lo sustente. Quizás porque no sobrevivió nadie quien pudiera registrar estos hechos de forma escrita.
Antes de entrar en el casco histórico de la ciudad, mi cámara se deleitó en un boulevard llamado El Paseo del Orinoco, contemplando y captando imágenes del Puente Angostura (el mas largo de su tipo en America Latina) y por supuesto, la pequeña isla conocida hoy como “La Piedra del Medio”, bautizada en otrora como “Orinocómetro” por el científico y aventurero alemán Alejandro Humboldt, en su visita a estas riberas en el año 1800. La razón de este nombre radica en la curiosa forma en que los pobladores de la antigua Angostura, medían la profundidad de las aguas del río y sus repentinas crecidas, gracias a los niveles de hundimiento de esta piedra, enclavada entre las ribereñas costas, de los hoy Estado Anzoátegui y Bolívar respectivamente. Humboldt estuvo en estas tierras como parte de su travesía por el Río Orinoco y la Selva Guayanesa, dejando registrado en sus apuntes, junto a su compañero Bonpland, las maravillas naturales de esta región.
Esta pequeña isla, además de ser testigo diariamente, del tránsito de embarcaciones, llevando personas desde la población de Soledad hasta el otro lado del río ( Ciudad Bolívar), también es principal protagonista de una leyenda muy presente actualmente, en los temores de los pescadores durante sus faenas diarias, extrayendo el sabroso Lau Lau y La Sapoara (peces de exquisito sabor, muy demandados en la zona). Aunque hoy en día, muchos saben que es una leyenda, todavía hay personas que sienten un frío en el pecho, al recordar las historias de los abuelos, acerca de “La Serpiente de Siete Cabezas”, la cual habitaba en la Piedra del Medio y se tragaba las embarcaciones que osaban pasar muy cerca de sus oscuras cavernas.
Esta leyenda fue desmentida científicamente, hace muy poco tiempo, en 1988, después de un amplio estudio oceanográfico por sus galerías, no sin antes propinarle un tremendo susto a uno de los buzos que realizaba dicho estudio. El investigador, sugestionado por los relatos de los lugareños, durante una de sus inmersiones en las turbias y oscuras aguas, aseguró haber visto a La Serpiente de Siete Cabezas, muy de cerca, pidiendo aterrorizado su evacuación inmediata del río.
Ya en el casco histórico, específicamente en la Plaza Bolívar, uno se siente abrumado, ante tanta historia en sus cuatro puntos cardinales. Si miras al oeste, encuentras la casa que fue sede del famoso Congreso de Angostura, donde nació la Gran Colombia.
Si volteas hacia el norte, encuentras la casa donde fue apresado Manuel Piar (General Patriota que lideró la liberación de Guayana del yugo colonial).
Si por el contrario, miras hacia el este, ves La Catedral en cuyos muros fue fusilado el mencionado General Piar, acusado por sedición y sublevación en contra del Libertador.
Pero al mirar al sur, encuentras 5 musas, representando cada una de ellas, las naciones liberadas por Bolívar, siendo la principal protagonista, tanto en belleza como en tamaño, la estatua que representa a Venezuela.
No solo las características antes descritas captaron mi atención, sino que desde la primera vez que visité Ciudad Bolívar y capté con mi cámara esta estatua en particular, recordé una moneda que poseo en mi vieja colección numismática, heredada de mi padre, la cual había sido acuñada casi en la misma época en que se esculpió estas figuras (finales del Siglo XIX) y donde aparecía el perfil de una mujer muy parecida a esta dama, hermosa mezcla de guerrera amazona con delicadeza de noble Patricia Griega (Estas monedas eran anteriores al Bolívar y se llamaban Reales y Centavos, algunas de estas monedas las llamaban popularmente Medios, Monagueros y Morocotas).
La actitud serena, bravía y de impactante belleza de esta obra, me conmovió y atrapó mi atención, dejándome claro, que ya para esa época, Venezuela era asociada con la figura de una hermosa mujer, y no sólo en la actualidad, donde gracias a los concursos de belleza, la mujer venezolana ha ganado tanta notoriedad mundial.
Indagando un poco en la historia, descubrí que esta asociación de imágenes, entre una nación, la libertad y las mujeres, había sido importada por Francisco de Miranda, tanto de la Revolución Francesa, como de La Guerra de Independencia de Estados Unidos de América, (ambas contaron con la participación del Generalísimo ). En el caso de EUA, a esa Dama de la Libertad le darían el nombre de "Columbia". Palabra ésta, que al ser tropicalizada, le daría identidad a la nueva nación fundada por Bolívar. El propio Libertador, pidió en su momento, ser retratado con esta codiciada dama, pero con la inclusión de características típicas de las mujeres indígenas de nuestra América, como lo son las plumas y el carcaj.
Hoy en día basta caminar por cualquier calle de nuestras ciudades o pueblos, para disfrutar de la exótica mezcla de razas que dieron como resultado unos seres de excepcional belleza y de recio carácter.
Son numerosas las historias de Mujeres Venezolanas que han resaltado tanto por su belleza, como por su valentía No en vano, Venezuela se ha ganado el calificativo de "El País de Las Mujeres".
27 may 2011
“Nuestra Tierra a Heredar”
“Nuestra Tierra a Heredar” o “Táchira” en lengua Chibcha / Muisca (Según tesis del académico Dr. Samir Sánchez). Otra teoría sostiene que ésta palabra proviene de un vocablo de origen Timoto-Cuica (Chibcha) como una deformación del término “Tachure” con que se identifica a una planta de uso medicinal. Cualquiera que fuese el origen etimológico de la palabra, El Táchira es actualmente el nombre de un estado andino de Venezuela, con características muy particulares.

Aunque nací en Caracas, siempre he estado relacionado, directa o indirectamente con esta región. Desde mi nombre (curiosamente similar al fundador de la Ciudad de San Cristóbal: Juan de Maldonado), hasta mi niñera, la cual era Tachirense o “Gocha” como con cariño se les conoce en el resto del país; e incluso en la actualidad, mi esposa es también nacida en el Táchira.
Desde temprana edad, lo primero que me llamó la atención fue el simpático acento “cantadito” y lo formal de su lenguaje (siempre en tercera persona), muy distinto por cierto, al resto de los venezolanos, que nos caracterizamos en ser todo lo contrario, hasta pecamos de ser confianzudos con las personas que recién conocemos.
Luego con los años, con el despertar de mi curiosidad hacia la historia, me encontré con un curioso hecho: 7 Presidentes de Venezuela habían nacido en este recóndito rincón a casi 1000 km de la Capital del país.
A la edad de 12 años, aproximadamente, tuve oportunidad de conocer en persona a esta hermosa región. Realicé un viaje familiar a casa de unos primos, junto a mi madre. De esta manera pude conocer muchos de los famosos “pueblitos andinos”, que tanto me habían hablado. Me llamó la atención ver lo distinto que puede ser la gente, e incluso la naturaleza, dentro de un mismo país. Muchas veces sentí que estaba en el extranjero, incluso hasta en el idioma, porque aunque hablemos todos Castellano, algunas palabras tienen un significado distinto a los que yo aprendí en Caracas.

En esa oportunidad quede impresionado con la bellezas naturales del Táchira, sobre todo con sus páramos siempre con flores enormes y coloridas, brisas heladas, cielos “encapotaos” (mucha nubosidad) más parecido a un paraje de los Pirineos que del Caribe.

En estos recorridos por la Cordillera Andina, conocí un pueblo, enclavado entre ríos y montañas, de nombre San Pedro del Rio, un lugar donde el tiempo simplemente se detuvo.
En el preciso momento en que termina el asfalto y comienzan las calles empedradas, uno siente que está entrando en el Siglo XIX. Las casas antiguas, la soledad de sus calles, el silencio, sólo interrumpido por el zumbido del viento, las vacas Holstein, pastando en las laderas, los adoquines, la iglesia de ecléctico estilo, las muchachas con mejillas enrojecidas por el frio, escondiéndose detrás de las celosías de sus ventanas, dejando oír sus tímidas risas. Con todos estos detalles me fui, pero jamás olvidé tal experiencia.

Luego, 10 años después, volví y conocí mejor la región, fui a otros pueblos, entre los cuales se encuentra “Capacho”, único pueblo dividido en dos (Capacho viejo y Capacho nuevo), debido a su destrucción parcial por un terremoto, pero lo curioso es que en la actualidad, este pueblo está compuesto por dos municipios, por ende, tiene dos alcaldes. En Capacho nació el primero de los presidentes tachirenses que ha tenido Venezuela: Cipriano Castro, líder de un movimiento armado, llamado “Revolución Restauradora”, por el cual, a finales del Siglo XIX marchó a Caracas, junto a su compadre, Juan Vicente Gómez, nacido en un pueblito vecino de Capacho, llamado “La Mulera”.


Después de sendas victorias en el campo de batalla, Castro y sus andinos, se hicieron del poder, comenzado así lo que muchos historiadores llaman “La Hegemonía Andina”, la cual comenzó con el General Cipriano Castro, seguido por el General Juan Vicente Gómez, tras un golpe de estado. Luego de 27 años en el poder, muere Gómez y es sucedido en La Presidencia por el General Eleazar López Contreras. Cerrando este período histórico, el General Isaías Medina Angarita sale victorioso en unas elecciones indirectas y ejerció la Primera Magistratura por 4 años, hasta verse interrumpido por un golpe de estado, infringido por cierto, entre otros personajes civiles y militares, por un tachirense, quien luego se convertiría en Presidente de Venezuela: El General Marcos Pérez Jiménez.

Este período de casi medio siglo, marcó definitivamente la historia venezolana. Posteriormente hubo otros presidentes también tachirenses, pero éstos no formaron parte de la mencionada “Revolución Restauradora”, resaltando el período dictatorial del citado General Marcos Pérez Jiménez, cuando el país vivió una modernización y progreso económico vertiginoso, pero pagando un precio muy alto (violación de derechos humanos y persecuciones políticas).

Durante este viaje conocí un hermoso pueblo llamado Peribeca, el cual se ha convertido en uno de los destinos preferidos para los propios pobladores de este estado, a la hora de buscar esparcimiento y buena comida, sobretodo, los fines de semana. También conocí y visité pueblos muy bonitos como La Grita, Rubio, Queniquea, Lobatera y obviamente la capital del estado: San Cristóbal.

Lamentablemente, la cámara que poseía en esa época y los conocimientos fotográficos, eran muy básicos, por ende, quedé con el sabor en la boca, es decir, con la necesidad de captar y llevar conmigo todas esas imágenes de este estado, muy parecido a las locaciones de los cuentos infantiles.


Luego de casi 20 años desde la primera vez que pisé El Táchira, logré reencontrarme de nuevo con San Pedro del Rio y en esta oportunidad llegué bien apertrechado con mi cámara, hambrienta de imágenes. Mi impresión en esta oportunidad, fue mayor, debido a que el pueblo se encontraba prácticamente igual a cuando la conocí, con la misma apariencia y hasta con los mismos colores en muchas de sus casas e iglesia. Esta vez a mi sensación de entrar en una parte del Siglo XIX, se le unió un “flashback”, que me llevó por instantes a los años en que comenzaba mi adolescencia y transité con mi madre por esas calles empedradas.

Otra vez caminé por sus adoquines, totalmente solo, las niñas se refugiaban en sus casas como lo hicieron seguramente sus madres hace casi 20 años. Mi cámara captaba cada fachada, cada calle, y por supuesto, la esquina donde me habían retratado con mi madre, casi 2 décadas antes.


En mis investigaciones previas, encontré información de las fiestas decembrinas de este pueblo, las cuales están cargadas de colores, luces y pasión. Este sentimiento se lo imprimen los pobladores al jugar, de manera temeraria, un juego parecido al futbol, pero con un balón prendido en fuego, al que llaman: “La Bola E´ Candela”. Pero la temeridad no termina ahí, como si no les bastara, también hacen un muñeco similar a un toro o vaca y le prenden fuego a los pitones y así corretean a las personas por las calles.
Me llamó la atención que un pueblo tan extremadamente calmo y pacífico, tuviera ese tipo de tradiciones, ¿será que tanta explosión de adrenalina, deja extenuados a los Sampedranos y no recuperan energías sino hasta un año después?, cualquiera podría creer eso.

Al salir de San Pedro del Rio y de su encanto casi de otra dimensión, me reencontré con la ciudad de San Cristóbal. Una pequeña pero hermosa ciudad, con mezclas fascinantes, donde muchos de los Presidentes nacidos en este estado, han dejado huella en su arquitectura. Aquí podemos encontrar, desde iglesias góticas, hasta edificios con pronunciada influencia Art-Deco de los años 50.

Existe un edificación en particular que me llamó la atención, por su belleza enigmática, y por ser, por muchos años un verdadero monumento a la desidia. Me refiero al antiguo Hospital Vargas. Este nosocomio fue la obra cumbre del Gobierno Gomecista en este estado y fue inaugurado el 19 de diciembre de 1927, pero dejó de funcionar en 1958 al crearse el Hospital Central. Del flamante y antiguo hospital, hoy sólo queda su fachada, la cual, como si de un teatro se tratara, se le ha pintado y conservado sus detalles, pero atrás de su gran portón, sólo existe un espacio vacío, lleno de vagabundos, los cuales hacen su vida “detrás de bastidores”.


Adornando esta imponente fachada, se encuentra un parque muy hermoso y con una casita muy peculiar, parecida a la que podemos encontrar en un cuento de hadas.

Al principio, pensé que se trataba de un parque infantil, pero resulta que su función (cuando servía) era dejar salir de su casa a unos pequeños personajes, (muy parecidos a los compañeros de Blancanieves) justo cuando su reloj marcara ciertas horas del día. Razones suficientes, para que la gente bautizara este lugar como: “La Plaza de Los Enanitos”, aunque su verdadero nombre sea “Plaza Ríos Reyna”.
Cuando uno llega o sale de la ciudad de San Cristóbal y transita alguna de sus colinas aledañas, es inevitable pararse para apreciar la panorámica de la ciudad con sus contrastes tan marcados, su agradable clima y respirar ese aire puro de montaña que la caracteriza. Inevitable es, también, darse cuenta a primera vista, de un gusto muy profundo por el futbol.


Recuerdo que una de las edificaciones que más me llamó la atención, mientras apreciaba la vista de la ciudad, fue la Iglesia de “San Juan Bautista” en La Ermita. No sólo por su belleza y su imponente tamaño, sino por los colores de su cúpula, ya que son los mismos que luce el equipo de futbol local, el Deportivo Táchira, el cual desata pasiones y hasta devoción, casi religiosa por parte de sus fanáticos, de hecho a su estadio le dicen “El Templo”.


No sé si será por coincidencia, la presencia de los colores aurinegros tanto en la Iglesia como en el equipo, pero la sensación que tuve al momento de llegar y captar con mi cámara este majestuoso templo, es que el fútbol en este estado es un asunto casi divino, a diferencia del resto del país donde el deporte rey es el beisbol.
Mi sorpresa fue mayor, al encontrar por Internet, durante una investigación acerca del significado de la palabra ¨Toche¨, la cual es muy usada por los Tachirenses (a manera de muletilla o simplemente para descalificar a alguien) y descubrir que dicha palabra, es el nombre de un ave insectívora que vive entre Colombia y Venezuela y comparte con el equipo de fútbol y con La Ermita, los colores ¨Aurinegros¨.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)